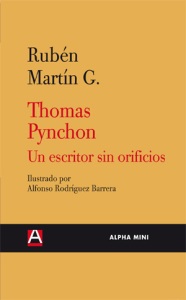Shadow-Boxing: «Thomas Pynchon. Un escritor sin orificios», de Rubén Martín Giráldez
«Do you know who’s in command here?» Because I have ninety six pages against Him
Thomas Pynchon. Un escritor sin orificios
Rubén Martín Giráldez
Ilustraciones, Alfonso Rodríguez Barrera
Editorial Alpha Decay, 2011, 96 pp.
Nada de restos, en último término
Maurice Blanchot
Esta reseña es (o fue) a su manera, dos reseñas.
La primera, un ficcionalizado informe de lectura, tenía como motivo la desaparición de ese «primer lector profesional» del que nos habla la introducción y partía del relato de su retiro (propuesto unas veces como involuntario y otras como goce de una lúdica distancia cuyo único fin era la confusión del lector) bajo el amparo de una frase encontrada en la “Alocución de Samantha Fox a los estudiantes”: «a la luz de la obligación, os digo todo esto».
La segunda, que es aquella que ha terminado por imponerse, opta en cambio por el motivo contrario. Si como ha escrito Juan Villoro, refiriéndose a la obra de Enrique Vila-Matas, y «en el viaje de la lectura sólo importa el camino de regreso», camino que lleva siempre al espacio abierto por la impresión de lo leído, espacio a la vez de sigilo y turbulencia, de rechazo y rectificación, de reposo y sobrepuja; desaparecer y regresar, se convierten entonces en actos de idéntica carga paradojal.
En “La luz que regresa”, Salvador Elizondo describe la exhibición que el profesor Moriarty realiza una noche de 1997 del más revolucionario de sus inventos: el cronostatoscópio o cámara de Moriarty, dispositivo que sirve para condensar la luz que regresa. El aparato, un alto cubo de cristal traslucido que zumba y se ilumina, proyecta un haz sobre un punto luminoso del pasado. Una vez se ha hecho contacto, la luz se concentra en la máquina permitiendo la manipulación del tiempo que, sostiene el profesor, «es un sistema de cintas que corren en diversas direcciones y diferentes velocidades». El resultado de esta primera etapa es la visualización, a manera de una proyección cinematográfica, del momento histórico en que se ha fijado el haz del cubo, mientras que la segunda, contempla la posibilidad de interactuar con los personajes de la proyección, para lo cual es necesario encontrar un resquicio que permita colarse en la Historia, un vacío histórico que no esté ocupado por otro. En la trama del relato, Moriarty elige proyectar las vísperas de los idus de marzo, recrear el asesinato de César y tomar el lugar de Artemidoro, el borroso anciano que le habría advertido de la conspiración en su contra muy cerca del Senado y cuya existencia es objeto de una querella bien conocida, pues aparece en Estrabón y en Shakespeare, pero Tito Livio y Plutarco lo niegan: Moriarty ocupa pues el lugar de una figura ficcional y el que lo ocupe es más que significativo si vemos el relato de Elizondo como una metáfora de la lectura. El énfasis de la crítica puesto en la imagen de la cámara de Moriarty como cifra extrema de la escritura, sitúa al lector en el lugar del testigo, supeditado a la visión global del escritor, situación que pone de manifiesto la residencia en una periferia cuyo régimen de actividad depende de las condiciones de intercambio entre quien lee y quien escribe: periferia inactiva cuando la correspondencia es descrita en términos de harmonía; activa cuando la harmonía se trastoca y en el texto se pliegan y desdoblan los vacíos que es dado colmar por parte del lector. Es precisamente esta segunda la que pareciera extremarse en el caso de Thomas Pynchon, pues nos encontramos frente a un saldo de dificultad extrema que zanja de entrada toda posibilidad de tranquila correspondencia, a tal punto, que pareciera ser el texto mismo el que agota toda posibilidad de lectura.
Las dos cartas presentadas al lector como una investigación a emprender, que buscaría establecer la identidad del autor de las mismas, se proponen como testimonio del cansancio de un lector frente a la prosa del escritor norteamericano, que por momentos exige verdaderos ejercicios de contorsión frente a la página, ejercicios a los que puede corresponderse leyendo, releyendo y recomenzando cuantas veces sea necesario, o simplemente atenderlos sin complicar el paso de párrafo a párrafo.
Rubén Martín elige la primera opción, y el resultado de esta elección es el acto de reclamo de tapas doradas que tenemos entre las manos. La primera carta se ocupa de las implicaciones del alcance de la «fama real» a la figura de Thomas Pynchon, alcance entre cuyos corolarios no se cuentan sólo aquellos que competen exclusivamente a Tom Pynchon, sino también el enrarecimiento de la atmósfera alrededor suyo que alcanza de tal manera a sus familiares y amigos, que incluso llega a sospecharse de estos como autores de las cartas.
En lo que respecta a la segunda, la más interesante para mí, deja ver que en literatura a todo acto de reclamo le es intrínseco un pulso de fidelidad que se proyecta en dos direcciones; la primera lleva al ámbito de las sonoridades familiares, de la genealogía explícita (Pynchon); la segunda, al de la familia secreta (¿verdadera?), de la ascendencia sólo confesada en los espacios que se suponen de victoria (si algo así es posible) en el ejercicio de la propia escritura. Es esto lo que hace admirable el uso de las referencias bibliográficas, ya que simultáneamente sirven de introducción a inexpertos en Pynchon; de fundamento de las sospechas, lo que genera una trama compuesta sobre un registro perfectamente verificable que se convierte en motivo de especulación; permiten iluminar el espectro de la dificultad de esa prosa, y finalmente rendir los homenajes pertinentes. El caso de la cita 39 configura a este respecto casi un capítulo independiente, puesto que si en el resto del volumen se renuncia (fingidamente) a la erudición en torno a Thomas Ruggles, aquí se ejecuta una doble carambola de bastardía –esta vez hija única– erudita.
Dos familias. El límite entre ambas, esto es, la escritura única de quien las conjuga, puede complicarse, configurar un abrazo aun más indiscernible, cuando la parodia se instala entre ambas y define los términos con que desde una se mira a la otra. Radica en esto una de las particularidades del libro, puesto que instala a su autor dentro del panorama de la creación ficcional a partir de un muy personal testimonio de lectura que exhibe las posibilidades de acceder al derecho a reclamar al autor otorgado por la lectura misma, pero que viene a ser ratificado por la escritura sobre esa lectura: escritura sobre la lectura de la obra de un escritor al que tutear es como tutear a la nada: una tira de fotos de cabina en blanco y negro, un nombre, la autoridad, el recuerdo caligráfico de la esposa de otro escritor; el resto es ruido, el ruido propio de la marcha bajo el ensalmo de un sinnúmero de leyendas urbanas, más exóticas, eso sí, de las que en su momento rodearon a las figuras de Gaddis –William Gass ha inventariado algunas en su introducción a The Recognitions– y de Salinger. Sin embargo tutearlo en la escritura es tutear una nada común y compartida, la nada que se abriría para el lector si más allá de leer y cerrar, o bien de leer y acoplar lo leído al propio ejercicio escritural (diluir la influencia en la migración de los yerros y las pírricas conquistas propias), se optara por el espacio intermedio, que es el que se ha elegido aquí: el encaro directo, la escritura a medio camino entre lectura y su propia destinación.
Dada la extrema brevedad de este libro, la tentación de suscribirlo a un género específico pareciera no constituir ningún grado de dificultad, pero se trata de un parecer al que debe renunciarse tan pronto como comienza la lectura, puesto que lo que ocurre es que a cada momento se encuentra uno en plena posibilidad de decir qué no es, sin llegar nunca a establecer, efectivamente, qué es. No es, como en el caso de En los sueños empiezan las responsabilidades, de Delmore Schwartz (publicado en la misma colección) o de las joyas breves de Pierre Michon o bien de los Absurdos de Antonio di Benedetto, un relato corto; no es, a la forma de El cuerpo de Giulia-no, de Jorge Eduardo Eilson (cuerpo en que de página a página dejan también de caber las consideraciones que antes cabían) o de los relatos de José Lezama Lima, prosa poética; no es, a la forma de Elsinore, de Salvador Elizondo o de Morirás lejos, de José Emilio Pacheco, una novela corta. Esta cuestión no representaría para mí un aspecto de interés si no fuera porque la lectura de este libro me ha dejado una sensación muy parecida a la que en su momento experimenté con la de dos trabajos críticos hermanados en la libertad extrema con que aborda cada cual su objeto, a saber, Call me Ishmael. A study of Melville (1947), de Charles Olson, y “Dispersión. Falsas notas/Homenaje a Lezama”, incluido en Escrito sobre un cuerpo (1969), de Severo Sarduy, texto este último en que se incluye una recomendación que Rubén Martín ha llevado a buen término y que puede considerarse otro de los logros de estas 96 páginas: «/No caer en la trampa de la crítica: un lenguaje mimético, una recreación del estilo –que se vuelve una repetición de los «tics»– del autor. Evitar todo giro lezamesco» pynchoniano.
De nuevo, dos familias, sus sonoridades. En este dominio, incluso la desaparición deja de pertenecer al género de aquello que es dado ejecutar en estricta soledad, así como el regreso, algo lo antecede y lo trasciende: «Adiós. Así saludamos al escritor». Mientras Martín Giráldez regresa, leeré La subasta del lote 49.